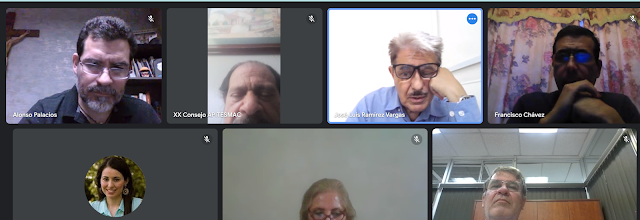Por José Luis Ramírez Vargas
“La Historia es maestra de la
vida”, decía el orador y literato latino Marco Tulio Cicerón, frase que el
gran historiador de la Cristiada Jean Meyer solía completar diciendo: “lástima
que esa maestra tenga tan pocos alumnos”. Este pensamiento viene a colación
cuando una situación o problemática social nos invita a retroceder en el tiempo
para extraer algo de lo vivido por las generaciones pasadas en un contexto
similar (digo “similar” por aquello de que “la historia no se repite”) alguna
enseñanza, aunque sea sólo a modo de comparación, que nos ayude a discernir o
entender mejor nuestro presente.
No fue nada fácil para una
generación de la Iglesia Católica que, durante las décadas 1880 a 1910, había
vivido un período de bonanza y expansión gracias a la “política de conciliación”,
o “modus vivendi” implantada de facto por el gobierno de Porfirio Díaz, el tener
que afrontar luego un cambio radical de paradigma político a partir de un
movimiento revolucionario. Su iniciador, Francisco I. Madero tenía, a pesar de
su formación espiritista, una postura “incluyente” -como diríamos hoy- con
respecto a la Iglesia Católica, en el México democrático de su proyecto, lo decía así en La sucesión
presidencial: “El clero mexicano
ha evolucionado mucho desde la Guerra de Reforma pues lo que ha perdido en
riqueza lo ha ganado en virtud… no nos parece oportuno asustarse con la
influencia del clero porque éste se ha identificado con las aspiraciones
nacionales, y si llega a ejercer alguna influencia moral en los votantes, será
muy legítima”.
Sin embargo, la jerarquía
católica reaccionó con posturas discrepantes ante el estallido de la Revolución
maderista programada por el Plan de San Luis. Así, mientras el obispo de
Linares (Monterrey) Leopoldo Ruíz y Flores publicaba en 1911 una carta pastoral
recordando a los fieles el respeto y obediencia a la autoridad constituida
desaprobando la violencia armada , el arzobispo de México, a
la par de otros obispos, apoyaban un cambio con justicia social y exigían un
Estado de Derecho.
Al año siguiente,
el nuevo arzobispo de Linares (Monterrey), Francisco Plancarte y Navarrete, en
una Carta pastoral, junto con otros obispos firmantes, mostraba su beneplácito
por el resultado de las elecciones de 1912: “Por primera vez
nos ha sido dado presenciar en nuestra Patria el espectáculo de unas elecciones
verdaderamente democráticas, por cuanto en la lucha electoral han podido tomar
parte los católicos mexicanos, formando un partido político… junto a los liberales
de diversas denominaciones…primer paso de México …en las verdaderas prácticas
democráticas… que muchos liberales
de buena fe concuerden con vosotros al veros intransigentes en los principios…
pero al mismo tiempo muy transigentes dentro de la doctrina católica, con las
necesidades de la época…” .
El
Partido Católico Nacional había logrado, en esas elecciones una abrumadora
victoria en varios estados.
No hay que olvidar que este partido, creado en 1911, nunca contó con la
aprobación de la totalidad el episcopado, en particular de los que anhelaban el
orden y la paz de la década anterior, ni tampoco con un sector al interior del
mismo partido, sector que no apoyó a algunos de los ministros del gabinete
maderista. A pesar de la elogiosa labor de muchos de sus líderes, los católicos
habrían entendido que el pensamiento de la Iglesia y el mismo mensaje
evangélico no podían ser el monopolio de un partido político. El Partido
Católico sería suprimido durante el gobierno del general Victoriano Huerta.
La toma del poder por parte del gobernador de Coahuila, Venustiano
Carranza y el Ejército Constitucionalista, luego de la dimisión del gobierno
usurpador de Victoriano Huerta en 1913, trajo consigo una despiadada
persecución religiosa, reacción que se debió a la acusación en bloque que se
hizo a la Iglesia por una supuesta una alianza con el régimen de Huerta. Los
obispos fueron exilados sin juicio alguno, hubo saqueos, asesinatos y
violaciones. Sin embargo, esa ayuda de la Iglesia -salvo casos aislados- nunca
se dio, en palabras del propio general Huerta: “… El Partido Católico me prometió ayuda, y me la
prometieron los Príncipes de la Iglesia Mexicana, pero no me la llegaron a dar.
Los católicos se conformaron con no atacarme, tal vez algunos hayan dado ayuda
moral a autoridades secundarias, pero la ayuda que me podían haber dado… el dinero, esa no me la dieron…” .
El arzobispo de
México José Mora y del Rio, en una carta dirigida al Papa Benedicto XV aclaraba
a ese respecto el motivo de un préstamo forzado: “Aunque sí es verdad que yo
mismo presté al señor Huerta 17,000 pesos de plata, mas no para la conspiración
-habiéndose ésta ya consumado- sino para pagar el sueldo de los soldados, pues al
no hacerlo de inmediato, se temía que la ciudad fuera saqueada… un rumor
calumnioso de mi auxilio prestado al señor Huerta corrió de boca en boca ya
antes del triunfo de la revolución…” .
En el estado de Nuevo León, el gobernador constitucionalista Antonio I.
Villarreal publicó un decreto en abril de 1914 ordenando entre otras cosas, la
expulsión del país de los sacerdotes extranjeros y el confinamiento en
Monterrey de los sacerdotes locales, la quema de confesionarios y de las
imágenes de santos, etc., Este gobernador de la corriente de los Flores Magón,
acusaba, desde su ideología, al clero de corrupto y de ser una amenaza para
México. Los alcaldes de los municipios fueron procedieron a dar
cumplimiento de inmediato a ese decreto persecutorio. Entre otros destrozos llevados
a cabo durante el nefasto período del carrancismo en Nuevo León, se recuerda la
demolición del templo y convento franciscano de San Andrés, el monumento más
antiguo de la ciudad, la vandalización y la destrucción de la biblioteca del
obispo Francisco Plancarte, eminente arqueólogo e historiador . El arzobispado respondió
enérgicamente al decreto de Villarreal denunciando el atentado a la libertad
religiosa y negando cualquier injerencia del clero en asuntos políticos .
De especial relevancia es la Carta pastoral conjunta de los arzobispos
de Michoacán Leopoldo Ruiz, y de Linares (Monterrey) Francisco Plancarte el 25
de marzo de 1920, durante la pugna Obregón-Carranza, y ante las elecciones que
se seguirían.
…”los católicos están obligados a empeñarse por cuantos medios legales
estén a su alcance, sin recurrir a la rebelión, por conseguir la adaptación de
las leyes a los principios de la sana libertad a que tienen derecho… a depurar
las leyes por cuanto puedan contener de injusto o de inmoral, y concurrir a la
elección para todo puesto público en la que deben votar por ciudadanos rectos…
que sepan preferir el bien público a sus intereses o a los de partido… y en
caso de que ninguno de los propuestos reúna las condiciones deseadas, pueden
aceptar el menos peligroso para su libertad religiosa y derechos naturales, y
el que consideren más apto para el desempeño del cargo” .
Y con especto al derecho y obligación de los laicos en la participación
ciudadana, los obispos añaden: “Toca a los católicos seglares el determinar
el modo y la oportunidad de ejercer sus derechos políticos sujetándose a las
leyes… Libres son para agruparse con tal objeto, ya sea formando un partido, o
adhiriéndose a uno de los ya formados, si su conciencia lo permite. Libres
también son para escoger sus candidatos, o para unirse colectiva o
individualmente, a alguno de los que hubiere propuestos; pero en ningún caso la
agrupación o agrupaciones que se formen podrá considerarse como representante
oficial de la Iglesia Católica ni órgano de los Prelados” .
Los obispos de esa época tenían muy clara su misión “eminentemente
religiosa”, tal vez por la experiencia dolorosa de épocas muy anteriores en la
Historia de la Iglesia, habían aprendido que la Iglesia no podía identificarse
con ningún tipo de régimen. A través de los siglos, la Iglesia vivirá la
paradoja de reconocer a toda autoridad como constituida por Dios (Rom 13, 1 y
ss.) y, en algunos casos, de no sujetarse a ella, cuando está de por medio el
faltar a su misión evangelizadora (Hechos, 5, 29 – 31), o alzar la voz para
defender sus derechos. En el presente, los laicos católicos hemos aprendido que
la participación activa en la vida pública es un deber ineludible, como parte
de nuestra vocación como cristianos.